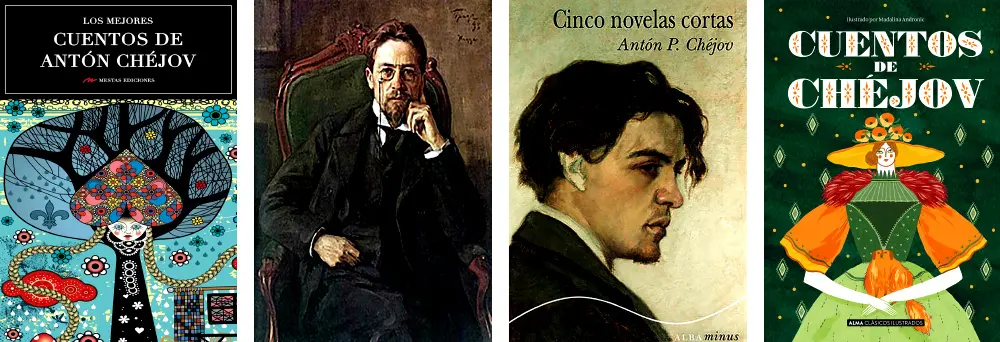El joven Antón Pávlovich Chéjov cenaba callado, casi mudo, temía que al masticar el pollo con papas y, al tragar, el sonido gutural, cuando bajaba por su garganta, fuera oída por su padre, Pável Yegoróvich, y se molestara. No se atrevía a mirar por encima de la línea que bordeaba la mesa, como horizonte.
Su madre, Yevguéniya Yakovlevna servía la sopa con un cucharón o cuchara salsera, de manera tal que no cayera ni una sola gota. Su hermana y hermanos, menores todos, ni siquiera se atrevían a saborear a plenitud aquella receta que olía y sabía exquisitamente.
El terror instalado desde la tosca figura paterna, desde su mirada fulminante, desde el ambiente creado por su odiosa imposición y presencia sucia, como si fuera una sala de tortura o un cuarto de interrogatorio nazi.
Ese día, un Viernes Santo, Antón anunció que partiría a Moscú, a la universidad. La prolongada pausa, después de esta declaración, se eternizó esperando la respuesta del padre.
Pável se limpió el hocico con el hombro izquierdo, tosió como para dejar la boca libre y poder decir: te puedes ir, hijo, te daré 10 kópecks. Yerguéniya se atrevió a decir que con eso no le daba más que para el tren, que el niño necesitaba unas botas nuevas, un pantalón, una gorra y libros.
La furia de Pável, contrariado, lo levantó de la silla, dio un puñetazo en la mesa que hizo que la sopa lloviera hacia arriba y apagara el velón del lado de la sopera.
-Este muchacho, más hijo de Rasputin y del demonio que mío, quiere mi ruina. Ustedes todos son unos parásitos. Y tú, mujer, eres la culpable por estar contándole cuentecitos y llenándole la cabeza de fantasías inútiles.
-El muchacho va a ser médico, lo quieras tú o no. Respondió la madre recogiendo los platos y dándole la espalda rumbo a la cocina.
Antón la siguió mientras el ogro seguía:
—¡Cójanlo todo! —gritó con voz alterada—. ¡Desplúmenme! ¡Agarren todo! ¡Ahóguenme!
Se apartó bruscamente de la mesa, se agarró la cabeza con las manos y, dando zapatazos, empezó a recorrer el comedor.
—¡Quítenme hasta la última camisa! —gritaba con voz aguda—. ¡Exprímanme lo poco que me queda! ¡Róbenme! ¡Estrangúlenme!
El estudiante se ruborizó y bajó los ojos. Ya no podía seguir comiendo. La madre, que en veinticinco años no había llegado a acostumbrarse al difícil carácter de su marido, se encogió y empezó a balbucear unas palabras para justificarse. En su consumido rostro de pájaro, siempre obtuso y asustado, apareció una expresión de sorpresa y de torpe miedo. Los pequeños y la hija mayor, una adolescente de rostro pálido y feo, dejaron las cucharas y quedaron petrificados.

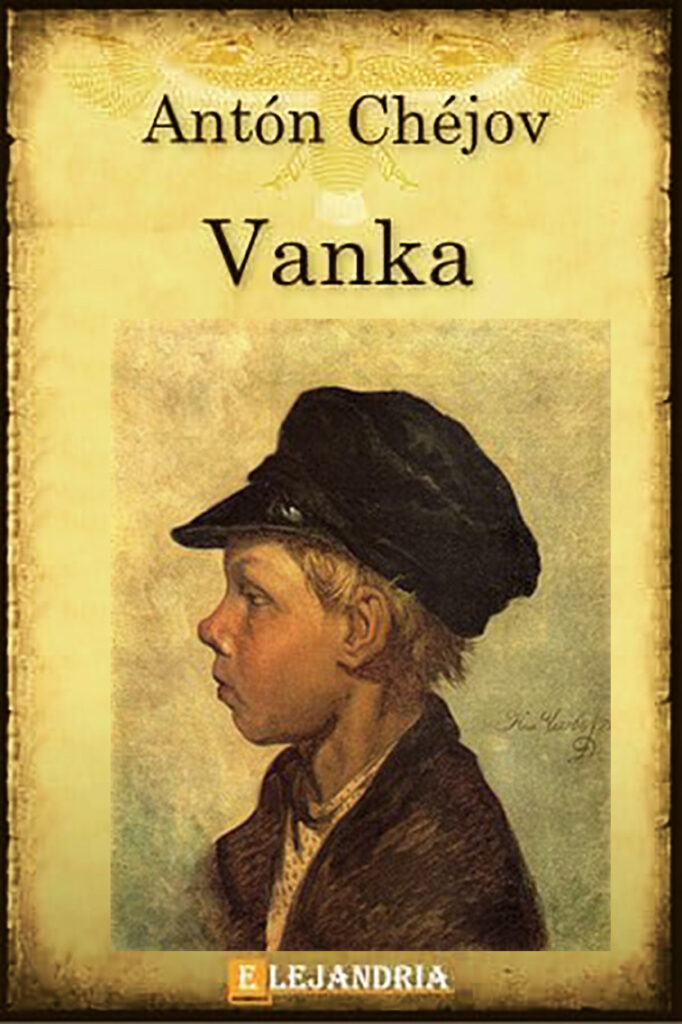
Antón, decidido, se dirigió al campo por el camino fangoso. El viento y el frio lo golpeaban y eso le hizo pensar que algo parecido habían vivido Iván el Terrible y Pedro el Grande.
Se topó entonces con Vasilisa y Lukerya, madre e hija viudas. Cuando hicieron un alto se sentaron alrededor de un fuego. Antón aprovechó para contarle la historia de Pedro, en los Evangelios, y su negación de Jesús. El llanto de Pedro frente a los obreros, al final de su tercera mentira, contagió a las dos mujeres. El joven estudiante, frente a una tormenta de nieve que se aproximaba, decidió regresar a su casa.
—Escuche… Necesito hablar con usted seriamente… Sí, seriamente… Siempre le he respetado y… y nunca me había decidido a hablarle en este tono, pero su conducta… su última acción…
El padre miraba por la ventana y callaba. El estudiante, como si meditara las palabras, se secó la frente y prosiguió, con profunda agitación:
—No pasa hora de comer ni de tomar el té sin que arme usted un escándalo. Su pan se nos queda a todos atravesado en la garganta… Nada hay más ofensivo ni más humillante que echar en cara un trozo de pan… Aunque sea usted el padre, nadie, ni Dios ni la naturaleza, le ha dado derecho a ofender tan gravemente ni a humillar a los demás, a descargar sobre los más débiles su mal humor. Usted ha destrozado a mi madre, la ha privado de toda personalidad, a mi hermana la tiene sometida sin remisión, y en cuanto a mí…
—No es cosa tuya darme lecciones —replicó el padre.
—¡Sí, es cosa mía! ¡De mí, puede usted burlarse cuanto quiera, pero a la madre, déjela en paz! ¡No le permitiré que maltrate a mi madre! —continuó el estudiante, lanzando chispas por los ojos—. Está usted consentido, porque aún nadie se ha atrevido a llevarle la contraria. Ante usted hemos temblado, hemos enmudecido, pero ¡ahora se acabó! ¡Es usted un grosero, un mal educado! Un grosero… ¿comprende? ¡Es usted grosero, duro y de duro corazón! ¡Ni los muzhiks pueden soportarle!
Después de algunos años, en el 1884, se graduó de médico con el dinero insuficiente del padre más otro ganado publicando relatos humorísticos cortos, bajo el seudónimo de Antosha Chejonté, como para burlarse de los escritores franceses de moda y de los afrancesados de Moscú.
Se estableció en Voskresenck, Zvenígorod y Bákino como si fuera exactamente el Doc Martin Ellingham del pueblito de Portwenn, Reino Unido y con un poder como si ejerciera en Macondo.
Su fama de escritor le exigía más tiempo.
Cuando Tolstoi escribió Anna Karénina él no pudo resistir y escribió “La Dama del Perrito”. Tampoco pudo desconocer y desligarse del juicio al militar francés Alfred Dreyfus cuya defensa llevaba Zola, solo.
Su mayor enemigo le tocó la puerta, el mismo día que su hijo de seis años murió, para que fuera a atender urgentemente a su esposa que se moría. Él y su esposa estaban destrozados.
-Perdone, pero no puedo ir. Hace cinco minutos… que se ha muerto mi hijo.
Después de mucho discutir cedió y se fue hasta la mansión de Aboguin, este descubre que todo fue un teatro de su mujer para alejarlo y escaparse con Aleksandr Pápchinski Semiónovich, su mejor amigo.
El doctor regresó, el cochero llevaba el carruaje a gran velocidad.
Aboguin quedó repitiendo como loco:
-¡Se ha ido! ¡Me ha engañado! ¿Por qué me ha mentido de este modo? ¡Dios mío! ¿Por qué este truco sucio de truhán, por qué este diabólico juego de serpiente? ¿Qué le he hecho yo? Si más que amigo era mi hermano, si arriesgué mi vida para salvarlo con un pasaporte falso y guardándole las armas en mi casa, a él y su grupo de anarquista.
En “El cobarde” termina con “…qué fácil es vencer al débil en este mundo. Que quizás resuma su obra al denunciar el poder de los poderosos que solo poseían riquezas desde el analfabetismo y la misoginia.
En 1904, Antón fue vencido por la tuberculosis. No había remedio que lo salvara. Su esposa Olga, actriz de teatro y mística pensó que 44 años no era mucho, que su vida continuaría por algún lugar. Ese mismo año, nació Tomás Hernández Franco.