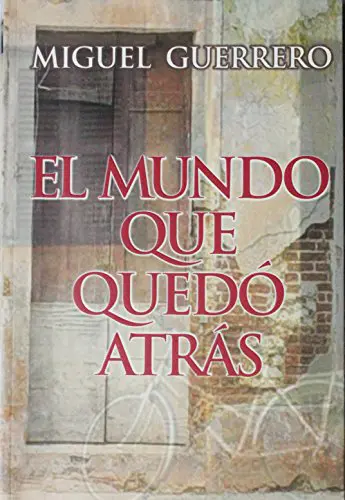Para aquel lejano día de 1978, habíamos planeado un regalo especial para Larita. En sus nueve años queríamos para ella un domingo inolvidable. No se trataba de un regalo costoso. Ella quería una pequeña pecera con dos brillantes pececitos. Así de simple.
El viernes hablé con mis compañeros de trabajo de la importancia de ese día. “No vendré el domingo en la tarde”, les dije.
“Es el cumpleaños de mi hija y deseo estar toda la fecha con ella y su hermanito”. Esther, y yo nos habíamos propuesto en silencio, para nuestro adentro, hacer de este domingo 5 de marzo un día especial. Y en cierta forma lo fue. En los últimos años habíamos desechado la costumbre de una fiesta familiar, con algunos amiguitos, el tradicional bizcocho y las velitas. No queríamos desorden en la casa. Nuestra intención era robarnos la atención de ella todo el día. Al mediodía el compromiso era en la casa de mi hermano. Sus hijas iban a ser confirmadas en la Catedral y aprovecharíamos la ocasión para reunir a toda la numerosa familia en un almuerzo.
En la tarde ella dispondría el itinerario. Esbozado en la forma en que originalmente fue proyectado, el plan incluía una película divertida en la tarde, una visita a una pizzería y un largo paseo en automóvil. Conociendo su tierno corazón sabíamos que Larita lo iba a pasar en grande. La intención era adquirir la pecera en la mañana para que estuviera en su cuarto a las dos de la tarde cuando el autobús la trae a ella y a su hermanito del colegio.
Era una forma de extender la celebración un día más. No quiero que gastes mucho dinero, papi., me había dicho la niña. .Sólo quiero un par de pececitos.. A las ocho y diez minutos de la mañana oí un grito de mi esposa, cuando me disponía a levantarme. Los domingos acostumbro a holgazanear más de lo acostumbrado en la cama. Se robaron el televisor, dijo con un chillido que fue más un quejido de lamento.
No habían forzado ninguna de las puertas exteriores y nada presentaba señales de violencia. Me levanté presuroso. Sentí un poco de miedo porque Miguelito era quien había advertido la ausencia de nuestro tesoro familiar: un reluciente Sony Triniton a color de 17 pulgadas, que había comprado a mi hermano médico antes de su viaje de regreso a Estados Unidos. Los ladrones, tres jóvenes bien vestidos, según pudimos determinar minutos después por versiones de sorprendidos vecinos y la investigación preliminar en la Policía, habían aprovechado que Juana, que había estado ayudando a mi esposa desde hacía tres años en las tareas hogareñas, fuese un momento al colmado de la esquina a comprar pan para el desayuno de los niños. Eran auténticos profesionales, dotados de una sangre fría singular.
Por mi automóvil en la marquesina era fácil deducir que yo me encontraba en la casa. No obstante, entraron sigilosamente, hurtaron el pesado televisor, una licuadora que había regalado a Esther un día de las madres. Unos pequeños ceniceros de un valor sentimental y una botella de whisky.
A Juana le sustrajeron de su cuarto un reloj y dinero en efectivo, buena parte del pago de un mes de servicio. Entraron por una puerta de hierro que comunicaba la marquesina con un pasillo que daba a la cocina y al cuarto de servicio y salieron en minutos en la misma forma, sin hacer ruido alguno, de suerte que ni yo, ni Esther ni los niños, que estábamos en los aposentos, pudimos darnos cuenta de nada. No podía apartar de mi mente la profunda tristeza que embargó a los niños cuando comenzaron a llorar su televisor. Había sido adquirido no sin cierto sacrificio. Pero esto no era lo importante.
Durante casi dos años estuvimos prometiéndole a los niños un televisor a color. Cuando mi hermano, el médico, decidió regresar a Estados Unidos tuvimos la oportunidad en nuestras manos. Recuerdo perfectamente la inmensa alegría que los embargó aquella tarde de noviembre cuando al regresar como un día cualquiera del colegio en la tarde, los niños vieron la brillante y multicolor imagen del Triniton ante ellos.
Casi se quedaron mudos de la sorpresa y la emoción. Desde entonces ese delicado y pesado aparato tenía un significado singular para Esther y para mí. Era parte de la casa. Los niños solían disputarse el privilegio de decidir diariamente el programa que iban a ver. Peleaban y se enfadaban con nosotros por su causa. Pero se sentían dichosos con él. Me pregunté mil veces por qué los ladrones le hicieron tan mala jugada a mi niña en su cumpleaños. Presentí en un lugar muy dentro de mí el efecto que le habían causado cuando de sus pequeños y hermosos ojos claro-oscuros comenzaron a brotar pequeñas e inagotables lágrimas que empaparon sus mejillas y su tierno e ingenuo rostro. Casi me partió el alma cuando, vistiéndonos para ir a presentar queja a la policía, me dijo que había leído en su horóscopo en el periódico que le aguardaba una impresión muy grande.. Fue un triste regalo de cumpleaños.
–0—
Cuando llevaron a Fifo a la casa era un gatito recién nacido. Aunque no me gustan mucho los animales, y en especial, los gatos, abandoné mi resistencia inicial porque sabía lo mucho que para los niños significaba tenerlo con ellos. Melenudito y regordete parecía que tenía frío aquella noche cuando ingresó a la familia. Su primer nombre fue Fifa, que Larita y Miguelito repetían cadenciosamente tres veces al llamarlo, porque creían que era hembra. Estuvimos equivocados con respecto a su sexo por lo menos durante los tres primeros meses, hasta que uno de los niños hizo el descubrimiento.
Nuestro pequeño felino no tardó en acostumbrarse al cambio y respondió desde un primer momento a su nombre nuevo como si le agradara el sonido de la última vocal. Para mí fue un gran alivio porque casi no dormía pensando en la mañana en que nos llenaría la casa de gatitos. El día en que Larita y Miguelito se dieron cuenta de que era macho fue todo un acontecimiento.
En una confusa mezcla de desilusión y encanto por el hallazgo, me recibieron a la puerta de la casa al regreso del trabajo en la noche, con él cargado en brazos y lleno del calor de sus besos y caricias. Miguelito, que a veces dramatiza, me llamó aparte con cierto aire de solemnidad: “Papi, te tengo una noticia importante”, y tras algún breve rodeo me comunicó la información y a Larita se le humedecieron los ojos. Fifo entró a ser parte de la familia y de la rutina hogareña. Durante los primeros meses, no obstante su rápido crecimiento, jamás durmió fuera de casa.
La noche que en su primera escapada se quedó fuera mientras llovía, Larita nos despertó para que su mamá la ayudara a buscarlo en el patio. Fue una de las tantas veces que pensé seriamente en la conveniencia de tener un gato tan mimado entre nosotros. A pesar de su timidez, a Fifo le gustó siempre fastidiarme, quizás tratando de atraerse mi afecto o quién sabe si en represalia por mi falta de atenciones hacia él.
Su travesura favorita era, en ese entonces, saltar sobre mi sillón reclinable mientras me entretenía con la televisión, cosa que, así de improviso, solía causarme una impresión de espanto. A los niños les encantaba el estilo de Fifo, su manera de exasperarme, y especialmente, la tranquilidad y gusto con que aceptaba sus caricias, mientras veían sus programas favoritos o cumplían con sus diarias tareas escolares.
La preparación de sus comidas era todo un proyecto casero. Haciendo Esther de experta consejera, solían reunirse con frecuencia para discutir qué comería Fifo ese día. Debía ser uno de los pocos gatos que rechazaba la leche por la temperatura, aunque no tuvo más remedio que adaptarse a la costumbre poco felina de tomársela un tanto caliente, operación que vi realizar en la casa diariamente para satisfacer las inclinaciones culinarias del más pequeño de la familia. No olvidaré cuando Fifo cumplió ocho meses. Lo supe porque los niños no se cansaron de repetirlo. No hubo una celebración formal porque sospecho que uno de ellos pensó que ello acabaría por colmar mi paciencia. Era muy difícil que ocurriendo todo esto, Fifo no llegara a ocupar un pequeño lugar en mi corazón. Una de las grandes aspiraciones de los niños fue siempre poseer su propia mascota.
Su afecto por los animales, a lo que Esther atribuía una importancia grande en su formación, se había manifestado primero hacia un par de pollitos que, siendo ambos muy chicos, habían traído ellos mismos un día en que el colegio los llevó de paseo por la Feria Ganadera. Aún después que los pollitos se convirtieron en auténticos gallos, siguieron mimándolos y jugueteando a su costa por doquier dentro de la casa, para fastidio mío y de su mamá. Cuando por necesidad, tuvimos que salir de las aves, valiéndonos de toda una trama, les tocó el turno a unos peces, que también tienen su historia, y luego a un gatito sin mucha clase que apenas duró unos días, y más tarde a un hermosísimo perrito de raza, Blackie, que murió accidentalmente sólo semana y media después de haber llegado. Pero ninguno de ellos significó lo que Fifo fue para los niños.
Lo confirmé un viernes en la noche cuando pasó corriendo y gritando entre mis piernas y penetró a la casa, mientras despedíamos a dos grandes amigos, tras ser atropellado por un automóvil que pasó como alma que lleva el demonio rompiendo la tranquilidad provinciana del barrio. Para evitarle males peores, encerramos a Fifo en un pequeño cuarto de baño. Era demasiado tarde y no podíamos hacer nada por él. Al despertar, en la mañana, los niños corrieron a verle. Tenía el rostro hinchado y el cuerpo manchado por la sangre cuajada. Cuando, camino del trabajo, me llevé a Fifo al veterinario, los ojos de Larita y Miguelito estaban nublados de lágrimas e inquietud. Por fortuna el doctor dijo que había sólo que internarlo por unos cuantos días y pronto estaría de nuevo entre nosotros. La noticia iluminó el rostro de los niños y al comunicársela me percaté que yo también había tenido una lágrima por Fifo.
–0—
Cuando tres intrépidos ladrones nos hurtaron el preciado televisor a color, en la fecha del cumpleaños de Lara, ella y Miguel se conformaron con un par de pececitos. No era la compensación que queríamos para ellos, pero su amor por los animales hizo el resto. Una mañana, una bondadosa vecina aumentó la familia marina con otro par de pequeñitos goldfish. Los pobres animalitos pagaron nuestra falta de conocimiento. Los que nos llevó la vecina murieron una mañana sin que apenas nos percatáramos. Lara y Miguel quisieron sepultarlos en el patio y Esther tuvo que esforzarse para persuadirles de que bastaba con echarlos en el cesto que más tarde recogerían los empleados del ayuntamiento. Quedaban, sin embargo, otros dos mucho más grandes. Algún tiempo después el agua de la pecera comenzó a enturbiarse, despidiendo un extraño olor. Los desechos de los diminutos alimentos que habíamos comprado en la tienda amenazaban seriamente la salud de los pececitos que, a pesar del pésimo ambiente, estaban engordando y creciendo bárbaramente.Por consejos de un colega pedí asesoramiento en un establecimiento especializado, donde los niños se enamoraron perdidamente de esas inmensas y bellas peceras repletas de multicolores y exóticos animales. escarté la inversión, convenciendo a los muchachos de que no había espacio en la casa. Además, el vendedor me había asustado. La lista de instrucciones era muy larga y costosa, y la crianza que la adquisición de un aparato de esos implicaba me quitaría mucho tiempo. Confieso que en el fondo había también cierta reticencia a un gasto que pudiera resultar superfluo. “La cosa está muy dura”, me dije repitiendo lo que engañosamente se dice a diario tanta gente para convencerse a sí misma de que está en lo justo.
Al fin de cuentas me decidí por un pequeño filtro, una curiosa bomba eléctrica de expulsión de oxígeno, algodón y una cajita de carbón. El hombre mostró a Esther cómo se preparaba y nos fuimos convencidos de que ese aparato de purificación del agua salvaría a los pececitos.
Con poco más de veinte pesos solucioné el problema. Por lo menos eso supuse. Los goldfishes comenzaron a vivir en un nuevo ambiente y se movían graciosamente en el reducido espacio de la pecera ovalada, que colocamos en la antigua mesita de hierro del teléfono.
Lo único que me preocupaba ahora era que el interés excesivo por los pececitos distrajera a mis hijos de sus deberes de escuela, aunque constituía un espectáculo fascinante verles sentados en el suelo, aturdidos, mirándolos ir y venir, meneando con donaire sus largas y doradas colas a través del grueso cristal.
En más de una oportunidad yo mismo cedí al impulso de hacer lo mismo. En otra ocasión les prometí un envase más grande y un par adicional de pececitos. Dilaté a propósito el asunto por tanto tiempo que se olvidaron de él concentrándose en los que tenían. Una tarde, un apagón fundió el purificador y las cosas comenzaron a ir de mal en peor para la pareja de peces.
Me descuidé imperdonablemente. Los niños se preocuparon porque dos manchas rojas aparecieron en las cabezas de los pececitos. Creíamos que era algún corrientazo producto del apagón. Fuimos de nuevo a la tienda y me recomendaron unas pastillas porque era un hongo lo que afectaba a los animales. “Se pueden morir”, me dijo el vendedor, pero no había en su tienda purificadores de agua del tamaño que necesitábamos. Estaban disponibles otros más grandes, pero esto haría necesario la adquisición de una pecera mucho mayor y como no pensaba comprar más peces por el momento lo descarté.
Le expliqué a los niños lo que pasaba y ellos quedaron satisfechos. Una noche, el más grande de los animales murió y fue como una tragedia. Quedó uno solo y ellos se acostumbraron a verlo solitariamente recorriendo el espacio de vidrio. Presentía que un desenlace estaba cerca.
Ese sábado los niños estaban, por suerte, en casa de sus primos, cuando a punto de partir con mi esposa para el cine noté que en la pecera había sólo agua. Difícil de explicar, cierto, pero al parecer alguien había entrado y se lo había llevado junto con la pequeña porción de alimentos de la que diariamente los niños le daban de comer. Como no faltaba nada más en la casa no dábamos crédito a lo que pasaba. Por más que tratamos de encontrar explicación no tenía ninguna lógica. Y para evitarle un sufrimiento innecesario a los niños les mentimos diciéndoles al día siguiente que su solitario pececito había seguido la suerte de su compañero. Aunque de antemano estaban resignados a tal posibilidad y eso amortiguó el dolor que la noticia les causó, no pude apartar por años el remordimiento que me producía el no haberle comprado una pecera mayor y más costosa.
El mundo estaba lleno de miseria y por qué no ofrecerle a los niños una imagen diferente. ¿Por qué negarles el privilegio de vivir ajenos, mientras puedan, a una realidad que espanta?
–0—
De aquel hombre postrado, ya en las vecindades de la muerte, no quedaban rastros del tío Caonabo que siempre había conocido. Se esforzó por sonreír cuando me vio pero no era lo mismo. La pisada del soldado, fusil en mano, inspeccionando los pasillos del policlínico, se filtró por la rendija de la puerta, que tardaba en cerrar. “Todo va a estar bien”, le dije para tratar de ignorar lo irremediable. Había ido sólo dos días antes para un chequeo de rutina. “Es mejor que se quede para una observación más completa”, sugirió el doctor. Después tuvieron que llevarlo a cuidados intensivos. Le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca, pero aun los médicos estaban confusos. La presión estaba en punto y la temperatura normal, talvez admonitoriamente baja; muy fría para su cuerpo. Un leve color amarillo se apoderaba de sus pies y su rostro siempre vivaz, con aquella picaresca mirada, no lo parecía ya más.
“El médico dijo que estaba bien”, me informó Lidia, su esposa,mientras acostada a su lado le restregaba el cuerpo con sus manos, para matarle el frío y la ansiedad. Luis Enrique, el mayor de los varones que había seguido sus pasos y estaba al matricularse de ingeniero, exhaló el último bocado de su quintocigarrillo. No podía estarse quieto por un momento. Sin embargo, observaba una pasmosa serenidad para un muchacho de su edad que hubiera puesto a Caonabo orgulloso.
Pero él ya no podía sentir nada de eso. No le quedaban fuerzas para bombear sangre suficiente al corazón y sus latidos se hacían más difíciles y espaciosos. Con todo, había una extraña estela de esperanzas en aquella habitación del cuarto piso, prácticamente sin servicio, atendida por dos diligentes enfermeras y un doctor, nerviosos por aquella impertérrita tropa en traje de faena que recorría marcialmente los pasillos y abría de cuando en cuando una puerta en busca de cualquier cosa. Solo Nena, su hermana, parecía afectada por un negro presentimiento.
La terrible soledad de aquel gigantesco hospital daba a sus temores un escenario propicio. “Parece una noche de queda”, pensé. Tan sólo dos meses y veinte días antes había muerto Celia, melliza de Caonabo. “Ella le llama a su lado”, musitó Nena al borde de la desesperación, cuando salimos un momento a su casa en busca de ropa, porque pensaba acompañar a Lidia. Iba a ser una noche larga y penosa. La tía Nena intentaba sacar algunas conclusiones de los hechos.
Por extraña coincidencia, Caonabo había comenzado a quejarse de artritis, de lo mismo que murió su hermana. Sus piernas Empezaban a enflaquecer inexplicablemente desde entonces. Era como si tratara de recorrer el largo padecimiento de Celia y cumplir así la predicción reservada a unos mellizos. A mí lo que me preocupaba era su voz. Como si le faltara oxígeno., observó Esther, quien recibió en casa la noticia de su internamiento.
Había en su modo de hablar una completa similitud con la que todavía recuerdo de mi padre, en sus días de agonía y lenta despedida. Papá había tenido tiempo para arreglar algunos asuntos. Echar a un lado las quejas acumuladas por años de decepción y sufrimiento; contemplar lo realizado y sentirse satisfecho por el balance. Fue cuando lo tuvimos más cerca después de todo. Cuando me hablaba, ya sea porque le visitaba o él se acercaba a mi casa, me daba laimpresión de que se sentía escaso de tiempo. Tenía unanecesidad, casi imperiosa, de explayarse; hablar de cosas que había retenido muy dentro por timidez, prudencia o terquedad. Fue sólo entonces cuando llegué a conocerle y poseerle plenamente.
Caonabo no tendría esa oportunidad. Muy joven aun, 55 años, tenía asuntos todavía pendientes. El mayor, bueno, con ese no había problemas porque acabará graduándose ese año, pero qué de Caonabo Antonio y María del Carmen. En su semi-inconsciencia, allí horizontal sobre el lecho duro, mirándola sin hacerlo, su otra preocupación era Lidia, la compañera de 26 años. La que había sido su sostén en los tiempos buenos y en los malos. La que le dijo mucha veces “¿qué pasa? ¡Anda!”, cuando las fuerzas le flaquearon; la que estaba detrás de todos sus triunfos. Como si se repitiera en él, la única ansiedad que mi padre se llevó a la tumba y que manifestó aquel día, cuando presintiendo y preparado para lo inevitable, se acercó a mi madre: “Estervina, sólo lamento que no te dejo nada”. Ella le miró y haciendo acopio de valor le respondió, madre al fin: “¿Nada? ¿Y esos seis hijos? Me dejas un tesoro, Luis”. Pero en realidad él se lo llevó todo porque la dejó sin su presencia. A las once y media recibimos la llamada. De regreso en el hospital, donde la tropa celosa recorría pasillos y protegía paredes cargadas de silencio, la noticia inevitable.
Caonabo Antonio, el segundo de los varones, la resumió al día siguiente sobre el cemento fresco de la cripta construida apresuradamente, con fechas y datos que compendiaban toda la historia:
Ing. Caonabo Sánchez 30 de Septiembre de 1927
7 de Enero de 1983.